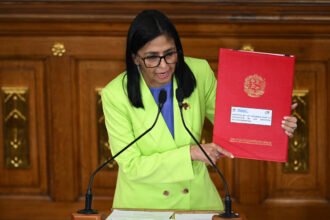El bombardeo y la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, más allá de los detalles que aún se confirman, ya produjo su efecto más peligroso: rompió el frágil equilibrio geopolítico del continente. No se trata de defender a Maduro. Ese no es el centro del debate. La discusión real, profunda y alarmante, es otra: una potencia extranjera actuando militarmente para sacar del poder a un jefe de Estado en Suramérica.
Eso no es justicia internacional. Es imposición por la fuerza. Y cuando la fuerza reemplaza al derecho, ningún país de la región puede sentirse a salvo.
Con esta intervención, Venezuela deja de ser un conflicto interno y se convierte en un escenario de disputa global. Las bombas no caen únicamente sobre Caracas; sus efectos se extienden como ondas expansivas que sacuden a Colombia, Brasil, Guyana y al resto de América del Sur. Migración masiva, fronteras militarizadas, grupos armados reconfigurándose y gobiernos obligados a tomar partido en una guerra que no eligieron.
Estados Unidos podrá justificar la operación con discursos de “libertad” o “restauración democrática”, pero la historia reciente es contundente. Irak, Libia y Afganistán son ejemplos claros de intervenciones que prometieron democracia y dejaron Estados colapsados, sociedades fragmentadas y generaciones enteras pagando el precio. La democracia no se exporta con misiles.
Para Colombia, el riesgo es inmediato y tangible. Un conflicto abierto en Venezuela implica mayor presión migratoria, incremento de tensiones en la frontera, debilitamiento de la seguridad regional y una creciente subordinación política y militar. Las guerras ajenas, tarde o temprano, siempre terminan cobrando factura propia.
Pero hay un elemento aún más inquietante: el aplauso interno. Sectores que celebran la intervención en Venezuela y que, sin ningún pudor, piden que “vengan también” por el presidente Gustavo Petro. Ese discurso no es oposición política; es irresponsabilidad histórica. No es defensa de la democracia; es una renuncia abierta a la soberanía nacional.
Quien pide que una potencia extranjera intervenga su propio país porque no le gusta el gobierno de turno, no está defendiendo la Constitución: la está entregando. Hoy celebran bombas en Caracas; mañana podrían justificar drones en Bogotá. Esa lógica no distingue ideologías, normaliza la guerra como método político y convierte la violencia en argumento.
Lo más grave no es solo la caída de un gobierno, sino el mensaje que se instala: que los votos pueden ser reemplazados por misiles, que la soberanía es negociable y que el poder se impone, no se discute. Ese mensaje empuja a los países a armarse más, a cerrarse más y a radicalizarse “por seguridad”.
La guerra no llega sola. Llega con autoritarismo, miedo y silencios impuestos.
Hoy Suramérica no es más libre. Es más frágil.
Y cuando la pólvora entra en la política, los pueblos siempre pierden, aunque algunos celebren en redes sociales creyendo que el fuego nunca los alcanzará.